Estudio de la película Only God Forgives con una perspectiva diferente.
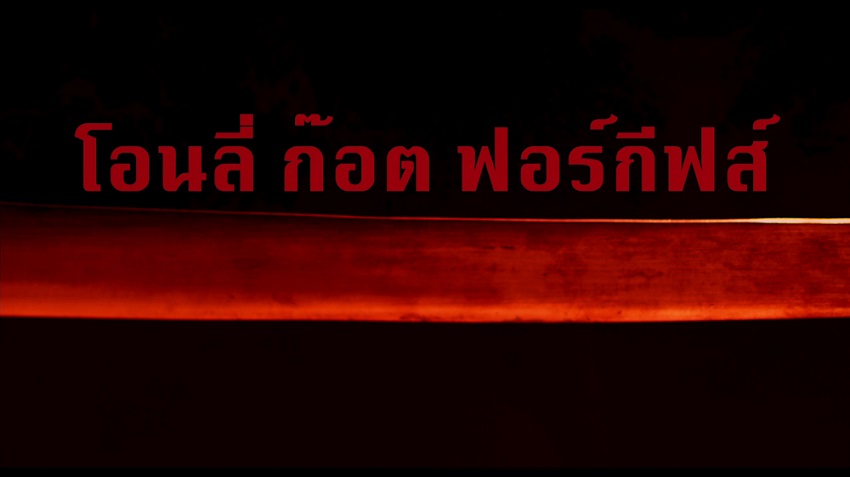
Solo dios perdona.
Así que no esperes que el autor lo haga.
No hay piedad con el espectador. No hay piedad con “lo que se espera”. No hay piedad con “el qué dirán”. El danés responsable de la impresionante Drive (una de las mejores películas de los últimos años, obra de culto inmediata e imperecedera) usa el mismo puñal para hacer un nuevo neo noir, Only god forgives, solo que esta vez lo clava más adentro y retuerce la hoja con más saña. Eso se siente, en el peor y en el mejor sentido. Atendiendo a las causas diferenciadoras, sin ser tan metafórico: se reduce el guión a la mínima expresión y se empapa por dentro y por fuera de simbolismo, se deshace de personajes secundarios prescindibles y se apoya en la exótica ambientación visual y sonora para sumergirnos en las pesadillas, reales u oníricas, del protagonista. Se nos avisa desde el mismísimo título.
Solo dios perdona.
Así que… ya lo sabes.
Lo que viene a continuación es más un estudio crítico y analítico de una obra atípica, desde una perspectiva profunda y particular, que una crítica cinematográfica al uso. Pero ¿alguna de las que escribo lo es? En fin, no lo sé. Contiene spoilers.

Motivo central del poster de la película: un demonio de neón. Acertadísimo.
Only god forgives es una obra creada para moverse por los extremos, de esos tan alejados el uno del otro que en la niebla opiácea de la confusión acaban por encontrarse. La incomprensión y la clarividencia, la repulsión y la fascinación, la fealdad y la belleza, el estallido y la calma, la náusea y la asepsia, la impotencia y la omnipotencia, el odio y el amor. Debido a su envenenada naturaleza y a su vocación jamás disimulada, estamos ante una película que genera rechazo y atracción, incomodidad en un espectador que sin embargo desea permanecer incómodo, cautivo. El rechazo puede asaltarnos en el primer visionado, mientras que en una segunda ocasión todo puede resultar extraña atracción. La tercera vez que se ve podría llegar el entendimiento. La cuarta, la fascinación. Y quizás, en una quinta o enésima revisión, de nuevo el rechazo. Porque Solo dios perdona se mueve en los límites y se construye y se destruye solo bajo nuestra personal interpretación y dentro del embrujo y la hipnosis de sus luces de neón y su poderosa y lisérgica fotografía (fantástica labor de Larry Smith [premiado en Sitges 2013], en sinergia íntima con el grandioso trabajo de Cliff Martinez, encargado del apartado musical).
Rescato ahora dos de las frases alusivas al arte con las que más comulgo, expresiones que el director danés podría abanderar y hacer suyas con este trabajo (y quizás debió hacerlo; a la entrada de cada una de las salas donde se proyectó recientemente, cine por cine, dada la reacción mayoritaria de crítica y público [comprensible, por otra parte]). “La belleza no reside en el cuerpo que se expone, sino en los ojos del que admira”. Todo depende de nuestra postura ante las controvertidas imágenes. La otra frase sería: “El arte es tan artístico como la excusa de la que se vale el autor para sustentarlo”. Con Solo dios perdona, Nicholas W. Refn va incluso un paso más allá: la excusa que sustenta debemos encontrarla nosotros. Si somos capaces, claro. No nos lo pone fácil o sencillo. Para nada. Exige la mirada curtida y valiente de un soldado, la mirada observadora y analítica de un científico y la sensitiva mirada, cromática y artísticamente criteriosa, de un pintor. Todo de los mismos ojos, en cada instante.
Reconocer el simbolismo sería la consecuencia de esa mirada híbrida. Arriesgarnos a interpretar, la siguiente demanda silenciosa que nos hace el director, ya que quizás nada es lo que parece.

Al igual que en la expresión que reza el título, en la apertura del film, con el inicio de los créditos, ya te puedes hacer una idea de la clase de historia que tienes delante. Música perturbadora, oscuridad, signos de un idioma extraño, y sobre la hoja enrojecida de una espada asiática mostrada con un lento movimiento lateral de cámara, como si se estuviera envainando en pantalla, el título surgido a partir de esos mismos signos de una lengua (siamés) que nos es desconocida, y por ello, un poco más inquietante si cabe.
La trama es sencilla, aparentemente. Dos hermanos fugitivos llevan un club de boxeo tailandés, una tapadera para el tráfico de drogas, su verdadera ocupación y fuente de ingresos. Uno de los hermanos sucumbe a un instinto salvaje y enfermo y asesina a una prostituta menor de edad. A partir de aquí, entre la policía y los familiares criminales se establecen búsquedas con encuentros y desencuentros, concatenación de represalias, todo impulsado por una madre implacable y perversa que aparece en busca de respuestas y venganza. Pero dicho así resulta traicioneramente simple, común. Nada más lejos de la realidad. O de la irrealidad.
He alcanzado varias interpretaciones diferentes de la película, que se reflejarían en enfoques críticos distintos, pero finalmente me voy a decantar por aquel que resulta más personal y transgresor, menos típico o leído y más cuestionable también, siguiendo la vereda incierta y controvertida que nos abre y nos propone el propio autor. Gran parte de mi análisis y de mi crítica se basará en una asunción de partida tan chocante a las primeras de cambio como interesante se vuelve en su argumentación:
Julian y el policía tailandés son la misma persona.
Sí, los dos protagonistas masculinos principales, rivales que intentan darse caza a lo largo del metraje y que parecen (solo parecen) actuar uno contra el otro, son dos perfiles de un mismo personaje atormentado. Dos representaciones para dos mundos que acaban por chocar: pasado y familia frente a presente y Bangkok. Esa es la verdadera (e inexistente al mismo tiempo) rivalidad entre ellos dos; todo se reduce a la complicada, encarnizada y autodestructiva lucha interior que libra un único hombre. Dicho hombre es a la vez Julian, representado por Ryan Gosling cuando se enraiza y se conecta a sus orígenes americanos, cerca de su ring y cerca de su podrida familia, y Chang, un tailandés entronado por las fuerzas de la “ley” locales, interpretado por Vithaya Pansringam cuando el personaje se desenvuelve por Bangkok, alterna con tailandeses y presta sus “servicios especiales” a la comunidad. Ambos son absolutamente inexpresivos, desprovistos por desgaste de cualquier emoción o sentimiento (de tener alguno, lo tienen recluido en el zulo más oscuro de sus turbias almas, sin asomo facial, gestual y mucho menos verbal). En eso ya son claramente idénticos, caras de la misma moneda. El primero va a castigarse a través del segundo, y la transformación total se antoja inevitable. La ruptura con su maldito pasado, con su viejo y detestado “yo” a manos de Chang ya se apunta en las ensoñaciones pesadillescas que asaltan al personaje, siempre en un deambular indiferente o en una quietud de abandonada abstracción.
Y bueno, ahora voy a tratar de desdibujar poco a poco esas sonrisas descreídas vuestras y cambiarlas por una de esas muecas expresivas que estampa la espontánea lucidez, o al menos por el rictus ambiguo del que ya no las tiene todas consigo.
Acerca del guion y siguiendo con los actores/personajes
Apenas hay palabras en el libreto de la película y la mayoría de las frases de diálogo las acapara el personaje femenino de Kristin Scott Thomas, actriz que borda el papel de madre sibilina y deslenguada, una suerte de Pandemonium por encima del bien y del mal que consigue desplegar con estilo toda su vulgaridad y hortería. Muy destacable y meritorio, dada la complejidad que conlleva el reto interpretativo de encarnar a un personaje de esas características, lleno de matices enconados y putrefactos. En cuanto al director y su guion, en ningún momento pretende dar explicaciones, y por tanto prescinde siempre que puede del lenguaje hablado. Él deja que la historia se revele camaleónicamente a través de los actos y de las imágenes, marcados juegos de luces y sombras que esconden la verdad justo en medio: en la penumbra.
A veces las imágenes nos cuentan cosas ocultas a través de murmullos, de susurros. Otras veces, con un grito desgarrador. Los escuchamos y los sentimos casi a nivel sinestésico, intentando distinguir en la penumbra. Son potentes piezas visuales que se encadenan para darnos el fuerte contraste de la belleza reposada y silente y de la violencia brutal y descarnada. Esta intrahistoria mencionada, ese pasado turbio de Julian y su madre, por apuntar una de sus ramificaciones, al igual que muchos otros mensajes ocultos y que la mayoría de las emociones de los personajes, palpita bajo el lienzo idóneo: Bangkok. La capital tailandesa (única localización del rodaje) resulta opresiva, contradictoria, irreal, abrumadora, de una exuberancia pecaminosa, con una luz nocturna posesiva y engatusadora que ambienta cualquier pesadilla, con una luz diurna natural e inmaculada que ilumina cualquier paraíso. Bangkok es más que el escenario teatral; es el tercer protagonista de la película. Bajo mi criterio, solo cuentan Julian (con su personalidad desdoblada), su madre y Bangkok. Solo es cosa de tres. El enfrentamiento latente o evidente de este trío protagonista marca y desarrolla el nudo y desenlace de la historia, conteniendo, sugiriendo o escupiéndonos a la pantalla sus odios y adoraciones mutuas, sus confabulaciones y sus aislamientos, sus luchas y sus falsas treguas, sus engaños y sus confesiones, sus remordimientos y sus desahogos, sus castigos y sus redenciones, sus pasados y sus futuros, sus desobediencias y sumisiones. Todo se reduce a una tragedia griega moderna con influencia kabuki, con una madre endiosada y manipuladora y un hijo que pelea consigo mismo para extirparse de una vez por todas, de una forma u otra, un enquistado y atrofiado complejo de Edipo. Al final lo consigue, como acabaremos por descubrir.

Julian y Bangkok
Pero volvamos al principio. Vamos a rastrear las señales y ver cómo se enciende la mecha. Empecemos a interpretar y reinterpretar lo que aparece en pantalla.
Finalizado un combate nocturno de boxeo tailandés, el hermano de Julian le confiesa veladamente un ansia, un impulso: “Time to meet the devil”. El personaje de Ryan Gosling le escucha, le observa con atención. Lo conoce. Sabe lo que puede ocurrir y de hecho ocurre. Billy desata la bestia y asesina a una prostituta menor de edad. Entonces aparece él. El otro yo. La versión justiciera, implacable y redentora de Julian, la adoptada por Bangkok: Chang. Si nos fijamos, tanto en este comienzo como en el resto de la película, el orden y secuencia de planos y la aparición o desaparición de los personajes no es para nada casual, ni fruto del caprichoso montaje. Sus interacciones y combinaciones en escena responden a un patrón, nunca alterado y necesario para conceder la oportunidad de que se produzca en el espectador la duda y la oscura revelación. Es muy importante. Me refiero, por ejemplo, al hecho de que nunca compartan plano (mucho menos diálogo) los dos protagonistas masculinos y la madre, los tres juntos, aun presentándose la ocasión por circunstancias en la trama. O que ni siquiera se haga entre madre e hijo la más mínima alusión inequívoca a esa deidad castigadora que va en contra de la familia. Destilamos referencias a su persona, pero ellos dos nunca lo mencionan expresamente y somos nosotros los que erramos la interpretación, como seguiremos demostrando para apoyar la teoría (asunción, más bien). Chang es un personaje fantasma, un Tyler Durden oscuro, una llama escapada de un incendio interior.

Chang anticipando el peligro.
El personaje de Chang aparece por primera vez tras el asesinato de la prostituta, en la escena del crimen. La verdadera policía tailandesa se mantiene en cierta medida al margen, dejándole vía libre a la hora de enjuiciar y ejecutar. La ley no se entromete. Cuando Chang entra en el cuarto del burdel donde se ha cometido el crimen (todo iluminado en rojo, lo que atenúa el impacto que provoca un cadáver bañado en sangre), el hermano asesino le mira sin decir nada, pero en su rostro sudado se distingue un nuevo barniz, mezcla de asombro y aceptación. Y es que realmente está viendo a Julian, a su hermano en la posición de poder que ha alcanzado en la ciudad. En ningún momento hay un plano compartido por los dos personajes en el que crucen mirada ante nuestros ojos. En el silencio, no hay resistencia alguna. Billy podría estar incluso agradecido por alcanzar un final. Además, hay cierta complicidad silente en ese momento. Los dos hermanos han pasado por cosas similares en su infancia y juventud. Cosas que se irán apuntando a través de destellos y pistas escondidas bajo la superficie de la película. El hecho de que inicialmente fuera en busca de una niña con semejante desespero tampoco hay que ignorarlo.
Sin sentimientos, sin emociones, Chang decide y ejecuta. El hermano va a morir a manos del padre de la niña asesinada, y el propio padre va a sufrir castigo por su irresponsabilidad. Junto a una carretera de las afueras, Chang contempla al hombre de rodillas y se acerca a él a través de un plano contrapicado acertadísimo que nos mete en la piel del sentenciado. Desenvaina por primera vez la espada oculta a su espalda (la misma de los créditos, una especie de ninjato con la exótica de un machete que va a tener repetidos “momentos de gloria” a lo largo de la historia, por llamarlo de algún modo) y la blande de arriba abajo cuando el hombre tiene el brazo extendido pidiendo clemencia. Se ha hecho justicia. Una justicia primitiva y sui generis, pero la única que vale algo en esa jungla llamada Bangkok.

Tras toda esta secuencia, el personaje tailandés llamado Chang (apenas mentado así en la cinta, ni de ninguna otra forma) queda perfectamente presentado. Estamos ante una deidad castigadora que asume sin pasión alguna el rol de juez, jurado y verdugo. Alguien hierático e inmisericorde, envestido del mismo negro que entinta sus entrañas. No necesitamos saber mucho más.
Secuencias cortas y detalles reveladores
Hay una escena que parece de transición y pasa fácilmente desapercibida pero puede llegar a ser clave. Julian, en su negocio, con el cuadrilátero de fondo, escucha y atiende a la madre y a la hija damnificadas por los terribles acontecimientos de venganza que están teniendo lugar. Julian aparece aquí como un padrino, alguien importante a quien acudir para solucionar los problemas al margen de la ley. Aparte de esta consideración, Julian comienza a sospechar que uno de sus hombres actúa por cuenta propia o, peor aún, por cuenta de otros (de su madre). Acto seguido la policía aparece para preguntarle acerca del asesinato del hombre que mató a su hermano Billy, confirmándole así la sospecha, ya que él, personalmente, le había perdonado la vida con anterioridad. Sacada a colación esta secuencia en la que Julian pide cuentas al asesino de su hermano, también llega ser significativo el que no escuchemos las palabras que el hombre le dirige a su interrogador, el cual está presente pero parece tener los sentidos atentos a otra cosa, estar algo ido. Esto se refleja en pantalla mediante sonidos ininteligibles, ninguna palabra. Vemos cómo el hombre mueve los labios y gesticula pero no se escucha lo que dice. No va a ser la única que vez que ocurra algo parecido.
Volviendo a la escena en la que entra la policía al club de boxeo, Julian primero habla con el agente tailandés y luego surge la figura de Chang. Se miran, sin compartir plano ni un solo instante (la mirada es algo que suponemos por el montaje) y dice: “No fue él”. Nosotros, los espectadores, damos por hecho que se está dirigiendo al otro agente de policía, pero este no vuelve a salir en pantalla. Tras una imagen detenida de Julian, quien no contesta (en toda la película, las interacciones verbales entre ambos se reducen a dos frases, una pronunciada por cada uno y sin que se produzca réplica en ninguno de los dos casos), vemos el coche patrulla arrancando fuera del club. Esa frase de Chang hacia Julian solo fue una conclusión interior.
En otra secuencia reveladora, Julian persigue a Chang por las calles de Bangkok, pero el tailandés se volatiliza en un momento dado. Le da esquinazo de forma casi mágica. Podríamos pensar que Julian no tenía ninguna posibilidad desde el principio, ya que nadie conoce esa jungla del nuevo milenio como Chang, pero es más que eso. Julian solo persigue un fantasma interior. Solo se busca a sí mismo.
Otro detalle a tener en cuenta sería el arma de fuego que usa Julian y que usa Chang; se trata del mismo revólver de cañón corto plateado. Esto puede parecer más insignificante de lo que realmente es. En una película donde hay dos antagonistas, especialmente en un neo noir, el director jamás les coloca en las manos el mismo modelo de arma. Siempre usa este complemento del personaje como elemento diferenciador y reconocible, asociado a cada carácter. Ocurre algo similar con la música propia de personaje, tan de Morricone. Pues en esta historia no solo empuñan un revólver idéntico, sino que al final de la película Julian se muestra con la espada de Chang, tan característica de su personaje. Todo esto sigue sin ser casual, guarda el sentido oculto de acabar por conectar con sutileza a Chang y Julian.
Las manos y los sueños
Las manos de Julian se meten en encuadre cíclicamente a lo largo de la historia. Constituyen la secuencia más repetida, más reveladora y de mayor simbolismo de la película. Son unas manos culpables, odiadas y repudiadas por el propio dueño debido a los terribles actos que cometieron en el pasado y a los terribles actos que cometen en el presente. Cuando Julian se las mira y son enfocadas, se da la entrada a una ensoñación o a la aparición de Chang. Cuando se cierran lentamente y se convierten en puños, preceden a la violencia, al castigo. Siempre.

La primera vez que Julian las contempla y las aprieta formando dos puños meteoríticos es justo antes de la primera aparición del tailandés, ya comentada. Se encuadran las manos, se ve a Julian apagando las luces del club de boxeo y a continuación vemos a Chang caminando por las calles inquietantes de Bangkok rumbo al burdel. Repito que la combinación y el orden de las imágenes no es para nada casual. Como tampoco es casual el castigo impuesto al padre de la niña, acusado de cargar con parte de la culpa de su muerte.

Tras este momento acontece otra secuencia donde las manos cobran sugerente y especial protagonismo. Julian se encuentra sentado en un sillón dentro de una habitación vomitada en rojo, en ese rojo predominante y claustrofóbico. Una prostituta tailandesa de una belleza fina y cuasi surrealista (la actriz nativa Ratha Phongam) entra en el cuarto, se quita con delicadeza los tacones, le ata cuidadosamente las manos a los brazos del sillón con dos lazos idénticos y se sienta al borde de la cama. Se recoge el vestido con dos caricias tan sedosas como la tela o los muslos por los que se desliza, usando unas manos por las que merecería la pena matar y morir, y empieza a masturbarse ante sus ojos. Todo simbolismo. Él aprieta los puños. Esa mezcla de placer voyeur y cruel castigo por impotencia es lo que se merece. Sus manos sucias no pueden tocar algo tan bello.

Entonces Julian cierra los ojos y se produce la primera ensoñación. En ella tiene las manos libres y la prostituta se encuentra de pie junto a la puerta abierta, indicándole con mutismo el camino en su imaginación. Él avanza por pasillos bermejos y se detiene ante un umbral oscuro, extiende con cautela la mano hacia la negritud y surge el destello de la espada para amputársela. Justo en ese preciso instante regresamos a la realidad y la prostituta solapa la violencia ilusoria con su llegada al éxtasis, emitiendo un gemido de placer. Julian abre los ojos. Todo simbolismo. En las ensoñaciones, Julian irá comprendiendo qué debe hacer, cuál será su única salida.

Habrá otra ensoñación en la que el agua de un grifo donde se lava las manos empieza a verter un líquido oscuro, presumiblemente sangre. Sus manos no pueden ser lavadas ni pretender estar limpias, ese sería el significado. Julian sale del baño y se muestra la figura de Chang, apuntando nuevamente la única opción redentora y purificadora posible. Esta secuencia irreal empasta directamente con la realidad al encontrar a su madre en una habitación del club de boxeo.
Otra secuencia a destacar que incluye la relación manos-prostituta-ensoñaciones tiene lugar poco después, una vez introducido el personaje de la madre. Julian contempla a su prostituta a través de una cortinilla de cuentas, a distancia, siempre a distancia. Para disfrutarla de otra forma más física debe recurrir a su imaginación, a una nueva ensoñación. Y es lo que hace. Se enfocan las manos descansadas sobre sus muslos, cierra los ojos y aparece junto a la cortinilla de destellos coagulados vistiendo su camiseta blanca, cuando en la realidad de la sala del burdel vestía una camiseta negra. Ojo, ese cambio de color es más que intencionado. Aparte de darnos pistas a la hora de ubicarnos en la alternancia difusa sueño-realidad nos habla de la metamorfosis oscura e inevitable que le lleva a Chang (todo vestido de negro, recordemos) y a las decisiones violentas. Tal es así que cuando vuelve a abrir los ojos y vuelve a encontrarse a sí mismo sentado en la sala (con camiseta negra de nuevo) actúa con violencia con unos clientes que no respetaban la calma de capilla que él reclama y necesita en ese lugar y cerca de una mujer como ella.

Pero ahí no acaba la simbología de la ensoñación que nos ocupaba. Julian se encontraba junto a la cortinilla, mirando de cerca a la preciosa prostituta tailandesa. Introduce ahora el puño cerrado a través de las cuentas brillantes, en el espacio íntimo de ella. La mujer toma su mano entre las suyas, casi en una caricia. Le abre el puño, relaja su mano y la lleva a su entrepierna húmeda. Y surge de repente un plano fijo de su madre. De este modo se intercalan con cierta pausa durante unos segundos: la cara de un Julian que tiene su mano en las partes de la prostituta durante una ensoñación y la imagen de esa madre rapaz. Todo simbolismo. Sutilmente retorcido pero lleno de significado. Que el espectador saque sus conclusiones.

Hay más planos gemelos de las manos de Julian pero serán analizados más adelante.
Julian y su madre: primer encuentro y cena
Desde el primer encuentro de Julian y su madre, en la habitación del club de boxeo, se evidencia la relación malsana entre ellos y el poder que tiene ella sobre él. Su mera presencia lo somete. En todo momento Julian se muestra sumiso. Responde a lo que se le pregunta con sinceridad, encaja los reproches, obedece las órdenes. A petición de ella, se sienta, la mira, a pesar de su intención de esquivar su mirada. Ella siempre le trae recuerdos ambiguos, confusos, vergonzantes. Ella le da un abrazo en una postura cuestionable y luego procura sentir su beso de una forma poco maternal. Igual que el modo en el que acaricia el tríceps de su brazo con un dedo. Igual que el hecho de llevarse el cigarrillo a la boca y que enseguida Julian se lo encienda. Hay cierta tensión sexual en la escena. Parte de su poder sobre él se halla en una relación pasada que excede los límites madre-hijo. Su visión de ella no solo está distorsionada por este aspecto, también debemos tener en cuenta que la ve como su jefa y la matriarca de una familia criminal.

En la secuencia de la cena, la madre no duda a la hora de abusar de ese poder que es consciente de tener sobre su hijo. Se muestra déspota y ofensiva con su acompañante, la bella prostituta (en parte por celos), y ningunea a Julian estableciendo comparación con Billy, su hermano fallecido. La comparación la realiza a varios niveles, alcanzando en esta escena la mayor cota de vulgaridad y, al mismo tiempo, la mayor cota interpretativa. Está genial mientras le echa en cara a su hijo la blandura y la incapacidad para la venganza (en sus adentros, a medida que se entera de las circunstancias, le culpabiliza de la muerte de Billy y llega a conspirar con sus hombres para asesinarle). Domina la escena, se apropia de todo y de todos, como tiene por costumbre el personaje. Julian, no solo no muestra reacción, sino que su único gesto es nuevamente el de encenderle presto el cigarrillo a esa madre que acaba de insultar a su acompañante y escupirle a la cara: Fuck you! La prostituta no da crédito y así se lo hace saber en otra magnífica secuencia continuada. El único momento en el que Julian rebosa y estalla, precisamente porque ella menta a su madre, la cual le provoca sentimientos encontrados, enquistados y gangrenados la mayoría de ellos. Solo valdrá “amputar”.

La tortura
La escena de la tortura tiene lugar después de que la madre haya negociado con terceros para que se encarguen de Chang (realmente, para que liquiden a su propio hijo), después del tiroteo en el cual los sicarios locales contratados fracasan (una escena que es un prodigio de técnica) y después de que la deidad castigadora ejerza venganza y averigüe quién contrató servicios para darle muerte. Así llegamos a otro club-prostíbulo-karaoke, regentado por el hombre blanco que fue contratado en primera instancia por la madre de Julian. El sitio es de un barroco distinto, con un toque victoriano que se representa claramente con la vestimenta de las chicas. Va a producirse una de las secuencias más polémicas y criticadas de la película, si no la que más. Pero se obvian muchos detalles. Tendemos a quedarnos con lo más explícito, en la superficie. Para empezar, el director rompe la cuarta pared y nos avisa en boca del policía ayudante de Chang, antes de que este entre en acción. Amenaza al chulo y dice: “Recuerden, chicas, no importa lo que pase. Mantengan los ojos cerrados”. Todas obedecen, comportándose como lo hacen todos los figurantes en los karaokes de la película, simple atrezzo indolente e indiferente. Luego añade: “Y ustedes, hombres, echen un buen vistazo”. El reto está lanzado. El recurso del director es fantástico. Te plantea las opciones que tienes, avisándote de lo que está por ocurrir y apelando a tu “hombría” para que observes la tortura.
Chang se pasea como un fantasma y ejecuta el brutal castigo, empezando por “clavarnos al asiento”, igual que clava al chulo a su sillón con dos agujas largas usadas por una de las chicas del club para recogerse el pelo. Parece decirnos: “Habéis aceptado el reto. Ahora ya no hay vuelta atrás”. Curiosamente, el David de Miguel Ángel, fotografiado y enmarcado en la pared que queda justo a la espalda del torturado, sí que parece haber decidido no mirar. La escultura, en su pose adoptada para la eternidad, mira hacia su izquierda. Mira hacia otro lado. Todo simbolismo.

La violencia despista a aquellos que no tienen la triple mirada. Aquí se necesita mirar como un soldado, como un científico y como un artista. Solo así se le puede reconocer méritos a Nicholas W. Refn. Quizás esta secuencia sea el mejor ejemplo.
Para relatar el resto de la escena solo hace falta citar las contundentes y sobrecogedoras palabras de Chang dirigidas al chulo: “No ves lo que te conviene, así que es mejor que no veas […] No escuchas. Si no puedes escuchar, entonces deja de escuchar”
A buen entendedor…
Realmente impresionante, a pesar de que pueda generar cierta incomodidad visual, lo que también es mérito del realizador danés. Porque, llegado a este punto y al tema de la violencia, yo me pregunto: ¿por qué no nos impresiona o no nos indignamos tanto con las escenas de cabelleras escalpadas o esvásticas cortadas en la frente que pueden verse en la última gran película de Tarantino, por poner un ejemplo? ¿se trata del contexto, del enfoque? ¿es más ligero, más risorio? ¿Acaso él ya tiene la venia? ¿Dónde está la diferencia? ¿Realmente la hay? Voy más allá. Me veo en el museo del Prado, contemplando la espeluznante mirada del Saturno de Goya mientras devora a su hijo, o el jardín de las delicias de El Bosco. Ahí encuentro yo mucha más violencia, y está expuesto en un museo, nadie lo repudia o lo denuncia. Es una cuestión de sensibilidades, de percepción del arte y de capacidad para ver la profundidad que hay bajo la desagradable superficie.
La pelea
El karaoke donde acude Chang después de sus intervenciones, todas de un salvajismo quirúrgico, representan su lugar de escape, un limbo íntimo en el que permanecer mientras le invade la paz del guerrero. Un lugar donde las conciencias tienen vetada la entrada. Las personas sentadas a las mesas, policías en general, son solo figurantes petrificados, un atrezzo (des)humano, como he apuntado con anterioridad. Apenas pestañean, y lo hacen porque no tienen elección. En el karaoke, Chang se siente a solas, en un coto privado. Pero tras la cena entre Julian y su madre y la tortura, los pensamientos de Julian están confusos, tiene ideas confrontadas. Por ello se representa a sí mismo sentado en el karaoke de Chang, invadiendo el espacio de su otro “yo”. Cruza miradas de sospecha con el resto de personajes, los cuales le devuelven la mirada, aunque nunca compartiendo plano (se mantiene el criterio técnico que afianza la teoría). Se percibe mayor intensidad en esta especie de escena de salón, típica en las historias de detectives. El plano cambia y muestra las dudas y las sospechas en los ojos de Julian, de la prostituta y de su madre. Mientras, Chang continúa cantando en el escenario, a pesar de que su voz se ha amortiguado y apenas se le escucha debido a un zumbido.
A las afueras del karaoke, Julian y la prostituta se acercan a la policía. “¿Sabe quién es él?”, le pregunta a Julian el agente que acompaña a Chang (sin plano abierto, claro). No hay respuesta por parte de Julian. Por supuesto que no. Se convierte en una pregunta retórica. Julian se acercará a Chang y preguntará con un temple animal: “Do you wanna fight?”. Y Chang, por supuesto, tampoco contesta con palabras. La interacción entre ambos en pantalla solo será física. En realidad, solo será psíquica. De un solo hombre.
El enfrentamiento tiene lugar en el suelo despejado del club de boxeo tailandés. El cuadrilátero ha desaparecido. Ningún elemento distrae. Nuestra mirada solo puede atender a los dos contendientes y a la máscara demoniaca que decora el fondo del recinto vacío. Un vacío que lo convierte en un enclave onírico, a rellenar por la psique. Nos trae a la mente el tatami de Matrix o alguna escena de Origen, aunque en este caso no se nos avisa del doble contexto ficcional.

La música acompaña la escena a la perfección. La coreografía es magnífica, con golpes impactantes pero de cadencia y ejecución creíbles. Los movimientos de pies y los sonidos secos de los impactos componen una especie de tango, tan estilizado como doloroso.

En cuanto a la filmación, la elección de planos es soberbia. Barrido en círculo para seguir el movimiento homólogo de los luchadores, planos cenitales que dejan el combate focalizado en el centro de la pantalla despejada, permitiéndonos captar cada maniobra sin dificultades, aprovechando al máximo el potencial estético y visual de la escena. Minimalismo extremo: solo cuentan ellos dos.

La cámara ha ido mostrando la entrada de la madre al recinto mientras se producía la lucha, pero nunca nos la mostró a ella contemplando un combate de dos. Nunca lo hubo. De hecho, hay otra imagen muy reveladora. Con la estatua del luchador a su espalda, Chang levanta los puños con lentitud y se cuadra en una postura pugilística, idéntica a la postura adoptada por Julian en un encuadre gemelo al principio de la cinta, justo antes de la primera aparición del tailandés y el primer estallido de violencia. Se intercalan algunos primeros planos más de esa figura del boxeador que decora el club. Significado a destilar: solo hay un luchador. Y la lucha es interna.
Esto lo corrobora la reacción de la madre al entrar a la gran sala donde tuvo lugar el combate. La cámara solo muestra a Chang, y nunca abre el plano para incluir a Julian, tumbado K.O. en el suelo. La madre muestra temor y huye porque ha visto en su hijo el peligro de la comprensión, la conversión. Ha visto a Chang por primera vez. Tras haber ganado la lucha interior, él ahora sabe que ella ha conspirado para matarle y se muestra ante sus ojos. Ella ahora sabe que él lo sabe. Y sabe que lo ha perdido del todo. Con una mirada, en un solo instante. Solo cuando la madre abandona el lugar se nos vuelve a enseñar a Julian tumbado boca arriba en el suelo. Derrotado.
En la siguiente escena, la madre gasta un último cartucho para tratar de recuperar a Julian, de convencerle de modo tardío de la necesidad del mutualismo. Su hijo la escucha, con la cara desfigurada y la ropa ensangrentada por la paliza reciente, iluminado por la luz amarillenta sobresaturada que se cuela por el mosaico de la pared y rasga las tinieblas del cuarto. Se trata de Julian en la derrota, dándole una última oportunidad a su “yo” original, negando la mayor. Ignorando la conclusión a la que ya ha llegado. Ella le cuenta que no abortó cuando todos le decían que lo hiciese, a pesar de notar ya entonces que él era “diferente”. Admite que la ha jodido. Admite que no le comprende y que nunca lo hará, pero igual que mató a su padre con sus propias manos por petición suya (confesión y confirmación verbal de algo a lo que nuestra imaginación se acercaba con mayor o menor exactitud, debido a la simbología de las manos y otros detalles) ahora necesita que la proteja de nuevo. Le pide que vuelva a matar por ella, a pesar de las circunstancias. Curiosamente, dice protegerme de “ellos”, no de “él”. No hay un “él” al que referirse. Ella se refiere a la sanguinaria policía (liderada por su propio hijo, en todo caso). El atormentado buen hijo que le enciende los cigarrillos a su retorcida madre obedecerá una vez más. O lo intentará.
Desenlace
Dos secuencias se van a entremezclar en el desenlace, ya que se complementan y se explican la una a la otra a causa de la naturaleza peculiar de Julian/Chang. Por un lado, Julian va al hogar luminoso y pacífico de Chang a esperar por él y por su familia. El tailandés ha salido, tras detenerse delante del pequeño armario donde guarda la espada, contemplarla y cogerla ceremoniosamente. Julian no tiene muy claro lo que va a ocurrir, lo que debe ocurrir. Parece algo ido, deambulando por la casa y absorto en sus pensamientos. Una extraña sensación de familiaridad. Le dice a su hombre que solamente debe matar a Chang. El criminal contesta: “Ella dijo que los matásemos a todos”. Ella… Julian sigue dándole vueltas, alcanzando una determinación.
En la habitación de hotel, la madre suelta un montón de mentiras y patrañas al policía que la interroga, mientras Chang permanece a la espera en el pasillo, escuchándolo todo. Escucha como la madre llega a acusar directamente a su propio hijo de asesinato para salvar su pellejo. Del asesinato de su padre, ordenado precisamente por ella, para más inri. Chang no se pierde detalle de la conversación, de la rastrera acusación. Él es el autor de aquel delito, claro. El hijo traicionado que ahora sabe lo que tiene que hacer. Ahora es otro.

En la casa de Chang, el criminal que acompaña a Julian mata a la esposa pero Julian interviene antes de que también se cargue a la hija. Dispara contra su hombre y corta la masacre de la familia. La niña lo mira sin pronunciar palabra.
Julian se detiene delante del armario. Contempla la espada y la coge entre sus manos. Igual que hiciera Chang. La misma pausa, la misma admiración. Más paralelismos, más planos gemelos. Todo simbolismo, todo significado. Se reafirma nuestra interpretación.
El protagonista, en su representación de oscura deidad castigadora, entra en la habitación de hotel donde su madre le acusa con vileza, sin corazón. Ella enseguida se pone de pie, se asusta. Pero no dice nada. Sabe que ya es inútil. Vuelve a ver ese lado de su hijo que ya atisbó en el club de boxeo, y ahora la que se sabe perdida es ella. No hay escapatoria. El tailandés y ella comparten plano por primera vez. Es el final. Cada uno ve al otro tal y como es. Chang camina en su dirección. Ella retrocede. Chang la acorrala contra los ventanales. Ella no opone resistencia, ni siquiera le habla. Sin intercambiar palabra, Chang la mata con una certera estocada en el cuello.

Julian, espada en mano, aparece una vez más junto a su madre. Habiendo transcurrido cierto tiempo (lo que se entiende por la llegada de la oscuridad), regresa a la escena del crimen. Regresa el hijo perdido, el niño atormentado. El momento que acontece le ha parecido gratuito a muchos espectadores y a muchos críticos, y lo sería de no estar cargado de simbolismo y en consonancia y coherencia absoluta con lo desarrollado anteriormente. Julian le abre el vientre a su madre con la espada (se hace fuera de plano, ya que, aunque parezca lo contrario, la violencia mostrada en la película siempre responde a un objetivo y aquí no lo tiene) e introduce lentamente su mano en el interior. Regresa a la matriz, a las entrañas originarias del mal, a la sangre podrida. Quizás busca respuestas, quizás el lugar donde limpiarse por fin las manos. Quizás busca otro “yo”.
Esa humedad que siente le lleva y nos lleva de vuelta a la prostituta. Se cierra ese círculo también. Julian aparece en el burdel, contemplando a la chica. Entra Chang. Ahora es él quien invade su lugar de escape privado. No hay enfrentamiento esta vez. En la lucha interior hay un vencedor y un vencido, un acuerdo tácito. Chang viene en su busca para completar la metamorfosis redentora.
Se cambia de escenario y el protagonista aparece en un lugar abierto, campestre, diáfano y purificador. Se vuelve a mirar las dos manos, extendidas hacia delante. Entonces surge Chang y se coloca a su diestra, con la mirada perdida al frente, como un autómata. Y es que ese movimiento ya lo ha ensayado en sueños. Julian aprieta los puños una última vez. Se desenvaina la espada y surge en pantalla uno de los planos anteriormente soñados, reconocible por el fondo negro, en contraste con la luz natural del paraje. Por fin va a romper definitivamente con su pasado, con su viejo “yo”. Todo simbolismo.

La espada desciende y… nos encontramos en el karaoke con otra canción ya en marcha. Chang al micrófono. Hay un cambio notable en su voz; está más afinada, es más celestial. El público presente en el karaoke sigue sentado. Petrificado.
Igual que nosotros.
Nadie presente en el karaoke importa.
Tampoco nosotros.

En la mayoría de los casos, nos invade cierta impotencia frente al arte, lo que suele ser fruto de la incomprensión. Generalmente esto se traduce en rechazo, es natural. Pero con suerte, en otros casos, se ha llegado a una interpretación. No necesariamente esta, la teoría acerca de Julian y Chang que he argumentado al detalle en esta crítica. Puede ser otra interpretación, claro que sí. Lo bueno es que el cine nos ha dado la oportunidad de crear la historia, de moldear la obra. Es algo inusual y dificilísimo de lograr por parte del autor. Ya solo por eso la película merece la pena y es digna de ser destacada por encima del resto. En los últimos tiempos han aparecido, cada vez con más frecuencia, películas que dejan un final abierto (Infierno blanco, Origen y Prisioneros me vienen a la mente en la primera fracción de segundo) y el público se ha adaptado bien, incluso con agrado. Pero dejar abierta la película entera, con el difícil reto de interpretarla lanzado sin miramientos al espectador… Ese riesgo solo lo toman unos pocos locos, realizadores como Nicholas Winding Refn, y no siempre les sale bien, como ya he apuntado (dos casos de este estilo aparecidos en los últimos años son Holy Motors, de Leo Carax, y Los límites del control, de Jim Jarmusch; en mi opinión, la primera es un desvarío infumable y la segunda es fascinante). Es una apuesta alta.
El director danés puede pasarse años aguardando el reconocimiento por este trabajo, pero estoy seguro de que le llegará. Sin querer establecer comparación, recuerdo obras adelantadas a su época que fueron repudiadas en su momento (incomprendidas o no), relegadas a un ostracismo cultural. Obras que resucitaron con el tiempo. Pienso en La noche del cazador, película con la que comparte no pocos aspectos. Pienso en Blade Runner.
Si la pregunta es: ¿recomendarías Solo dios perdona? La respuesta es: no a cualquiera. A casi nadie, en realidad. Si la pregunta es: ¿crees que es buen cine? La respuesta es: del mejor. Una gran película. Radicalmente diferente, engañosamente sencilla en el argumento pero de una complejidad máxima en las imágenes y todo lo que pueden llegar a contarnos, a profundizar, nos percatemos o no. Es arte del bueno, del auténtico. Del irreverente y controvertido.
Por todo ello, levantemos el vaso por este genuino y arriesgado neo noir adelantado a su tiempo.
Un trago por los incomprendidos que no perdonan. Un trago ardiente que nos corte el esófago como una espada asiática y nos prenda fuego a las entrañas sin que podamos ni queramos dejar de saborear.
